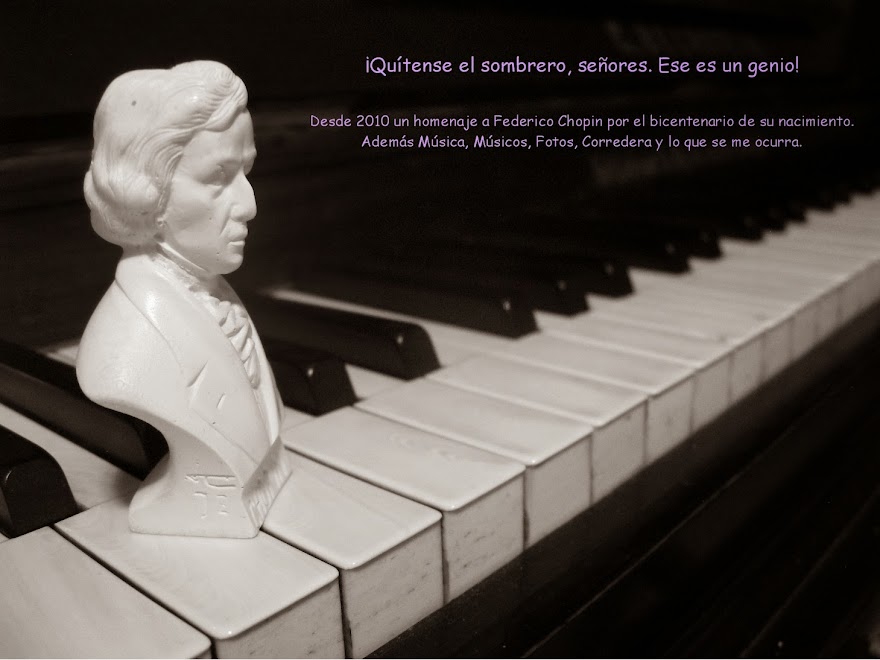Hoy es viernes de cuento, aquí les va el tercero, en el que se menciona la música de Chopin. Espero lo disfruten.

 LA
CABEZA
LA
CABEZA
CHARLES BUKOWSKI
Margie
solía empezar a tocar nocturnos de Chopin cuando se ponía el sol. Vivía en una casa grande, un poco retirada de la calle, y
a la puesta del sol ya estaba
colocada con coñac o whisky. Tenía cuarenta y tres años y aún conservaba una buena figura y un rostro delicado. Su marido había
muerto joven, hacía cinco arios,
y ella, al parecer, llevaba una vida solitaria. El marido había sido médico. Había tenido buena suerte en la Bolsa e invirtió el dinero
para que ella tuviese una renta
fija de dos mil dólares mensuales. Buena parte de los dos mil volaban en coñac y en whisky.
Desde
la muerte de su marido, había tenido dos amantes, pero las aventuras habían
sido esporádicas y fugaces. Parecía que los hombres carecieran de magia, la mayoría eran malos amantes, sexual y espiritualmente. Sus
intereses parecían limitarse
a sus coches nuevos, el deporte y la televisión. Al menos Harry, su difunto marido, la llevaba de vez en cuando a un concierto. Bien
sabía Dios que Metha era un director
muy malo, pero todo era mejor que aguantar a Laverne y a Shirley.
Margie
se había resignado,
sencillamente, a una existencia sin sexo masculino. Llevaba una vida plácida, con su piano, su coñac y su whisky. Y
cuando el sol se ponía, sentía una
enorme necesidad de su piano, de su Chopin y de su whisky y/o coñac. En cuanto empezaba a oscurecer, Margie empezaba a encender un
cigarrillo detrás de otro.
 Margie
tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad, no eran propiamente una pareja. Él,
barburdo, corpulento, violento,
medio loco, era veinte años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar borracho o con resaca. La
mujer con la que vivía también
era muy suya..., hosca, indiferente. Casi como un estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era
como si se hubieran juntado
dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero, casi siempre, la
voz de la mujer. Luego, de pronto, muy alta, la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces, seguía a
las voces un estruendo de cristales
rotos. Pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche; luego todo quedaba tranquilo dos o tres días, hasta que
regresaba. La policía se había llevado
al hombre un par de veces. Pero siempre volvía.
Margie
tenía un entretenimiento. A la casa de al lado había llegado una nueva pareja. En realidad, no eran propiamente una pareja. Él,
barburdo, corpulento, violento,
medio loco, era veinte años mayor que la mujer. Era un tipo feo que daba siempre la sensación de estar borracho o con resaca. La
mujer con la que vivía también
era muy suya..., hosca, indiferente. Casi como un estado de trance. Los dos parecían tener afinidades recíprocas, y sin embargo era
como si se hubieran juntado
dos enemigos. Siempre estaban peleándose. Margie oía primero, casi siempre, la
voz de la mujer. Luego, de pronto, muy alta, la del hombre. Y el hombre siempre aullaba alguna ruin indecencia. A veces, seguía a
las voces un estruendo de cristales
rotos. Pero lo más frecuente era ver salir al hombre en su viejo coche; luego todo quedaba tranquilo dos o tres días, hasta que
regresaba. La policía se había llevado
al hombre un par de veces. Pero siempre volvía.
Un
día, Margie vio la foto del hombre en el periódico. Aquel hombre era el poeta Marx Renoffski. Había oído hablar de su obra. Al día
siguiente, fue a la librería y
compró todos los libros suyos que encontró. Aquella tarde, combinó la poesía
del hombre con el coñac; y
cuando oscureció, se olvidó de tocar los nocturnos de Chopin. Por algunos de sus poemas de amor dedujo que aquel
hombre estaba viviendo
con la escritora Karen Reeves. Sin saber muy bien por qué, Margie no se sentía ya tan sola como antes.
La
casa era de Karen y celebraban muchas fiestas. Durante éstas, cuando más escandalosas eran la música y las risas, siempre veía la
figura alta y barbuda de Marx
Renoffski salir por la puerta trasera de la casa. Se sentaba en el patio de
atrás, solo, con su botella de
cerveza a la luz de la luna. Y entonces Margie recordaba sus poemas de amor y sentía deseos de conocerle.
El
sábado por la noche, varias semanas después de haber comprado sus libros, les oyó discutir a grito pelado. Marx había estado
bebiendo y la voz de Karen se fue
haciendo cada vez más estridente.
-
Escucha
—era la voz de Marx—, cuando me apetezca un trago, me tomaré un trago.
-
Eres
la cosa más horrorosa que me he encontrado en la vida— oyó decir a Karen.
Luego,
ruidos de trifulca, Margie apagó las luces y se pegó a la ventana.
-
¡Maldita!
—oyó decir a Marx—. ¡Sigue atacándome y verás lo que es bueno!
Luego,
vio a Marx salir por el porche delantero con la máquina de escribir. No era una portátil, sino un modelo de mesa, y Marx bajaba
tambaleante las escaleras con
ella, a punto de caer en todo momento.
-
Me
voy a librar de tu cabeza —chilló Karen—. Voy a arrojar esa cabeza ahora mismo
-
Adelante —dijo Marx—.
Tírala.
Margie
vio a Marx cargar la máquina de escribir en el coche y luego vio un objeto grande y pesado, evidentemente la cabeza, que salía
volando del porche para caer en su jardín. Rebotó en el suelo y se inmovilizó
justo bajo un gran rosal. Marx se
marchó en su coche. En casa de Karen Reeves se apagaron todas las luces; y se hizo el silencio.
A
la mañana siguiente, Margie despertó a las ocho y cuarenta y cinco. Se arregló,
puso los huevos a
hervir y se tomó un café con una copita de coñac. Se asomó a la ventana. El gran objeto de arcilla seguía bajo el rosal.
Se apartó de la ventana, sacó
dos huevos, los enfrió poniéndolos en agua y los peló. Luego se sentó a desayunar y abrió un ejemplar del último libro de poemas de
Marx Renoffski, Uno, dos, tres,
me quiero a mí. Lo
abrió hacia la mitad:
...oh, tengo escuadrones
de dolor
batallones, ejércitos de
dolor
continentes de dolor
ja, ja, ja
y
te tengo a ti.
Margie
terminó los huevos, echó dos copitas de coñac en un segundo café, se lo bebió, se puso los pantalones verdes de rayas, el jersey
amarillo y, con una pinta a lo
Catherine Hepburn a los cuarenta y tres, se calzó las sandalias rojas y salió a
su jardín. El coche de Marx
no estaba aparcado y la casa de Karen permanecía en silencio. Se acercó al rosal. Allí estaba la cabeza
esculpida, con la cara hacia el suelo.
Margie
sintió que el corazón le latía más acelerado. Movió la cabeza con el pie, y el rostro la miró desde la yerba. Era Marx Renoffski,
no había duda. Cogió a Marx,
y, sosteniéndolo cuidadosamente contra su jersey amarillo pálido, lo llevó a su casa. Lo colocó sobre su piano, luego se sirvió un
coñac con agua, se sentó y estuvo
un rato mirándole, mientras bebía. Marx era feo y rasposo, pero muy real. Karen
Reeves era buena escultora. Margie le estaba agradecida. Continuó examinando la cabeza de Marx: allí podía verlo todo, bondad,
odio, miedo, demencia, amor,
humor, pero ella veía sobre todo humor y amor. Cuando pusieron el programa de música clásica al mediodía, subió mucho el volumen
y se puso a beber con auténtico
deleite.
Hacia
las cuatro de la tarde, aún seguía bebiendo coñac; empezó a hablar con él.
-
Marx,
te comprendo. Yo podría darte la verdadera felicidad.
Marx
no contestó; siguió allí, sobre el piano, en total silencio.
-
He
leído tus libros, Marx. Eres un hombre ingenioso y sensible, Marx, y muy divertido. Te comprendo, querido. Yo no soy como esa...
esa otra mujer. Marx
seguía sonriendo, seguía mirándola con aquellos ojitos entrecerrados.
-
Marx,
podría interpretar a Chopin para ti..., los nocturnos, los études.
Margie
se sentó al piano y empezó a tocar. Él estaba allí. Era evidente que Marx jamás veía los partidos en la televisión. Probablemente
viese las obras de Ibsen, de Shakespeare, de Chejov, en el canal 28. Y, al
igual que en sus poemas, era un gran amante.
Se sirvió más coñac y siguió tocando. Marx Renoffski escuchaba.
Cuando
Margie terminó su concierto, miró a Marx. Le había gustado. Estaba segura. Se levantó. La cabeza de Marx estaba justo al nivel
de la suya. Se inclinó y le dio un leve beso. Luego, retrocedió. Él sonreía,
con aquella luminosa sonrisa.
Puso
de nuevo su boca sobre la de él, y le dio un beso lento y apasionado.
A
la mañana siguiente, Marx seguía allí, sobre el piano. Marx Renoffski, poeta, poeta moderno, vivo, peligroso, encantador, sensible.
Miró por la ventana. Aún no estaba
allí el coche de Marx. Había pasado la noche fuera.
Se
había ido a otro sitio, lejos de aquella... zorra.
Se
volvió y le dijo:
-
Marx,
tú necesitas una buena mujer.
Fue
hasta la cocina, puso a hervir dos huevos y vertió un chorrito de whisky en el café. Se puso a canturrear. El día era idéntico al
anterior. Pero mejor. Más agradable.
Siguió leyendo la obra de Marx. Escribió incluso ella misma un poema:
Este divino accidente
nos ha unido
aunque tú seas arcilla
y yo carne
ha surgido el contacto
pese a todo, ha surgido
el contacto.
A
las cuatro, sonó el timbre de la puerta. Margie fue a abrir. Era Marx
Renoffski. Estaba borracho.
-
Nena
—dijo—, sabemos que tienes la cabeza. ¿Qué te propones hacer con mi cabeza?
Margie
no pudo contestar. Marx entró en la casa.
-
Bueno,
¿dónde está ese maldito trasto? Karen lo quiere otra vez. La cabeza estaba en el salón de música. Marx dio una
vuelta por allí.
-
Tienes
una casa muy bonita. Vives sola, ¿eh?
-
Sí.
-
¿Qué
pasa? ¿Te dan miedo los hombres?
-
No.
-
Oye,
la próxima vez que Karen me eche, creo que me acercaré por aquí. ¿Vale?
Margie
no contestó.
-
No
contestas. Quien calla otorga. Bueno, estupendo. Pero ¿dónde está esa ca‑
-
Escucha, te he oído interpretar a Chopin cuando se pone el sol.
Tienes clase. Me gustan las
tías con clase. Seguro que bebes coñac, ¿a que sí?
-
Sí
-
Sírveme un coñac. Tres copitas en medio vaso de agua.
Margie
fue a la cocina. Cuando salió con la bebida, él estaba en el salón de música. Había encontrado la cabeza. Estaba apoyado en ella,
con el codo sobre el cráneo.
Le ofreció el vaso.
-
Gracias.
Sí, clase. Tienes clase. ¿Pintas, escribes, compones? ¿Haces algo, además de interpretar a Chopin?
-
No.
-
Ah
—dijo él, alzando el vaso y bebiéndose la mitad de un trago Estoy seguro de que lo eres.
-
¿Qué
soy qué?
-
Un gran polvo.
- No sé.
-
Bueno,
yo sí lo sé. Y no deberías desperdiciarlo. Yo no quiero que lo desperdicies.
Marx
Renoffski se terminó el coñac y posó el vaso sobre el piano, junto a la cabeza. Se acercó a ella y la agarró. Marx olía a vómito,
a vino barato y a tocino.
Los
pelos hirsutos de su barba le rasparon la cara cuando la besó. Luego, apartó la cara y la miró con aquellos ojillos.
-
¡No
puedes desperdiciar la vida, nena! —Margie sintió la presión de su pene—. También me gusta lamerles el coñito a las nenas. No
lo hice hasta los cincuenta años. Karen me -enseñó. Ahora soy el
mejor del mundo.
-
No
me gusta que me agobien —dijo Margie débilmente...
-
¡Oh,
eso está muy bien! ¡Eso es lo que me gusta a mí! ¡Espíritu! Chaplin se enamoró de Goddard al verla mordisquear una manzana.
¡Apuesto a que tú mordisqueas las manzanas a las mil maravillas! Aunque
apuesto a que también puedes hacer
otras cosas con la boca, ¿no?
La
besó otra vez. Después, le preguntó:
- ¿Dónde está el dormitorio?
-
¿Por qué?
- ¿Por qué? ¡Porque es allí donde vamos a hacerlo!
-
¿Hacer qué?
-
¡Joder!
¿Qué va a ser?
-
¡Fuera
de mi casa!
-
¿En serio?
-
Sí.
-
¿Quieres
decir que no quieres joder?
-
Exactamente.
-
Oye,
hay diez mil mujeres que se irían conmigo a la cama.
-
Yo
no soy una de ellas.
-
Bueno,
sírveme otra copa y me largo.
-
De
acuerdo.
Margie
fue a la cocina, echó tres copitas de coñac en medio vaso de agua, salió y se lo dio.
-
Oye,
¿sabes quién soy?
-
Sí
-
Soy
Marx Renoffski, el poeta.
-
Ya
te he dicho que sé quién eres.
-
Ah
—dijo Marx, y bebió de un trago el coñac—. Bueno, tengo que irme. Karen no se fía de mí.
-
Dile
a Karen que la considero una magnífica escultora.
-
Oh,
sí, claro....
Marx
cogió la cabeza, cruzó la habitación y se dirigió hacia la salida. Margie lo
siguió. En la puerta, Marx se detuvo.
-
Oye,
¿ni nunca te pones caliente?
-
Pues
claro.
-
¿Y
qué haces?
-
Me
masturbo.
-
Marx
se encrespó
-
Señora
mía, ése es un delito contra la naturaleza y, más importante aún, toda una agresión contra mi persona. —Luego cerró la puerta.
Ella
lo vio bajar con mucha precaución por el camino, cargando la cabeza. Luego dobló la esquina y subió el camino de la casa de
Karen Reeves.
Margie
entró en el salón de música. Se sentó al piano. Ya se ponía el sol. Era el momento justo. Empezó a interpretar a Chopin. Tocaba como
nunca.
¡Ah que los "machos"!